¿Para qué ir a la iglesia si igual sigo pecando?
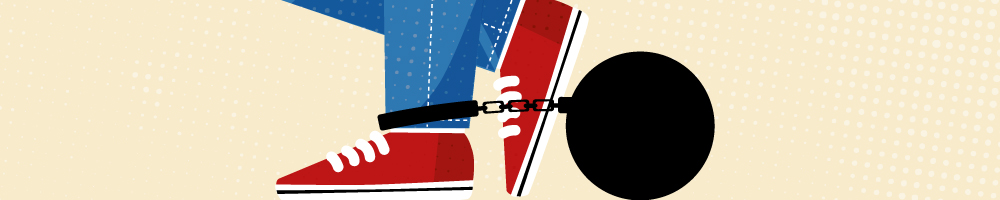
Tus errores, aun los más terribles, tienen solución en Jesús.
Había crecido en la iglesia y se había graduado de un colegio adventista. Con sus luchas y sus idas y vueltas por la vida, un día terminamos sentados en la oficina para hablar. Ella tenía varias preguntas sin respuesta: ¿Qué pasa si peco después de bautizarme? Para salvarme, ¿necesito vivir sin pecar nunca? ¿Hay que ser perfecto? Cualquiera que mire honestamente su vida, verá caídas, fracasos y pecado cada día. ¿Cómo mantener, entonces, la esperanza en nuestra salvación? ¿Cómo no caer y darse por vencidos?
Lo que necesitamos entender como base son dos conceptos:
1- ¿Qué es el pecado y qué es ser pecador?
Cuando pensamos en el pecado y queremos definirlo, terminamos hablando de acciones como matar, robar o mentir. Esto no es incorrecto, desde luego. La Biblia nos dice que el pecado es infringir la ley de Dios (1 Juan 3:4), ya sea en actos o pensamientos (Mat. 5:21-22, 27-28). Pero con este enfoque corremos el riesgo de creer que son estas acciones o pensamientos pecaminosos los que nos hacen pecadores. Razonando así, si dejásemos de realizar aquellas acciones, entonces dejaríamos de ser pecadores y seríamos perfectos.
¿Recuerdas al llamado “joven rico” que aparece en la Biblia? Él le dijo a Jesús que había guardado todos los mandamientos desde su juventud (Mar. 10:17-30). También está la parábola del fariseo que subió a orar al templo y agradecía porque él no era como el publicano, sino que oraba y ayunaba (Luc. 18:9-14). Pablo mismo, al mencionar su pasado, escribió que “si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo”, “¡un verdadero hebreo como no ha habido otro! Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía […] en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra” (Fil. 3:4-6, NTV). Pero con el tiempo descubrió que esos eran los frutos del pecado, y que el problema real del pecado es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos (Sal. 51:5; Isa. 59:2).
Soy pecador y, como resultado, realizo acciones pecaminosas. Un manzano da manzanas, no peras. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que para ir al cielo es necesario “nacer de nuevo” (Juan 3:5-7). A la hora de enfrentar el pecado, el ser humano no tiene solución por sí solo (Jer. 2:22; 13:23).
La confesión de Romanos 7:15 al 25 (NTV) es muy significativa (y cercana a nuestra vivencia). Relata Pablo: “Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio… Yo sé que, en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago… He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal […] Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¡Soy un pobre desgraciado! ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor”.
2- ¿Cómo somos salvos?
Hay una realidad en la Biblia: el pecado da como resultado la muerte y, dado que todos pecamos, todos estamos condenados a morir (Rom. 6:23; 3:23). Pero a esta realidad nefasta se le suma otra, muy esperanzadora: “Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). Por eso, para salvarnos, Jesús vino a este mundo. Él nació y venció al pecado en cada etapa (Heb. 4:15). Ganó así el derecho a la vida eterna, el Cielo y todas las bendiciones de Dios.
La paga del pecado es la muerte, pero “el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús” (Rom. 6:23; 3:24). En el momento en que le entrego mi vida a Jesús, le pido que me perdone y sea mi Abogado ante el Padre, él se convierte en mi representante ante Dios (1 Tim. 2:5). Es la garantía de nuestra salvación, y nos invita a permanecer en él cada día como la única forma de poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa y desarrollar en su lugar una nueva naturaleza (Juan 15:4-6; Jud. 24, 25; 1 Cor. 10:13).
La vida cristiana no carece de pruebas. Tenemos tentaciones y caídas. No obstante, si pecamos, no estamos condenados. Solo tenemos que volver a confesar nuestros pecados y seguir adelante, confiando en Jesús (1 Juan 2:1). Hay que recordar que él no solo es quien nos salva, sino también quien nos santifica (1 Cor. 1:30). Si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús (Heb. 12:1-2), y dedicamos tiempo cada día a aprender más de él, seremos transformados a su imagen (2 Cor. 3:18). Entonces, no vamos a correr tras una perfección humana ni vivir con desesperación y temor, porque confiamos en que “nuestro Dios, es un Dios que salva” (Sal. 68:20). Vamos a ir a la iglesia para encontrarnos y para adorar a este Dios de amor, que nos perdona y nos transforma cada día.
Este artículo es una condensación de la versión impresa, publicada en la edición de Conexión 2.0 del segundo trimestre de 2021.
Escrito por Santiago Fornés, Lic. en Teología y capellán en el Instituto Adventista de Mar del Plata, Argentina.
0 comentarios